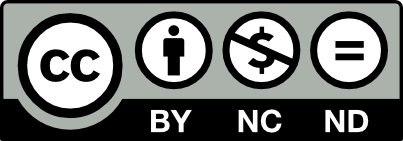Rendición de Bailén. Casado del Alisal. 1864
Roberto Colom
Profesor Psicologia Diferencial. UAM.
Aldolf Tobeña y Jorge Carrasco han escrito un libro sobre la guerra, alrededor de las contiendas bélicas desde que el sapiens lo es. Por supuesto, le echan un vistazo a lo que sucede en otras especies, especialmente nuestros primos los primates.
Anuncian pronto que usarán una perspectiva psicobiológica para responder a la pregunta de por qué persisten las guerras, a la que las naciones dedican, cuando menos, el 10 % de la riqueza que generan (no sabemos si, también, vendiendo armas de destrucción a otras naciones y regiones del planeta). Y subrayan el decisivo factor humano, eso que puede estar detrás de que algunos de nuestros semejantes sean más litigantes que otros:
“Algunos individuos con gran ambición y talento para el liderazgo, junto con rasgos amorales del carácter, acostumbran a promover (los conflictos) arrastrando (al abismo) a otros individuos.”
Por tanto, se eleva la sensación de que el factor personal es bastante protagonista de la película.
Tampoco se demoran en poner negro sobre blanco el dato de que los conflictos bélicos se han reducido de modo sobresaliente en los últimos siglos, de modo consistente con lo señalado por Steven Pinker en The Better Angels of Our Nature.
Ya que su perspectiva es psicobiológica, destacan que las dos principales causas de las guerras son el acceso a recursos y la facilitación de la reproducción. Sobre esas dos patas se construirían torres combativas que serían más o menos sofisticadas.
Al enfrentarse al problema de la moralidad, echan mano de la curva normal:
“No todos los individuos tienen igualmente activados los sistemas que dan curso al abanico moral. Los hay con tendencias ultra cooperadoras, compasivas y afables; también los hay que procuran ajustar, de modo oportunista, sus conductas prosociales o antisociales a las cambiantes circunstancias del entorno; y los hay, finalmente, que raramente o nunca ayudan, colaboran o socorren.”
¿Sería la cultura, por tanto, un reflejo de nuestra naturaleza?
Al explayarse sobre la realidad de los gastos militares, los autores podrían haber recurrido al famoso discurso de Eisenhower en los 60, alertando a sus conciudadanos del poder industrial militar de su amado país. Las carreras armamentísticas deben amortizarse, lo que resulta en un mal negocio para la paz.
En un cuadro que ocupa las páginas 182-184, los autores recuerdan el caso de la matanza de May Lay (en marzo del 68) en la guerra de Vietnam. Quien detuvo los asesinatos fue Hugh Thompson. Sapolsky recurrió a ese mismo caso en su ensayo de 2017 (Behave) para destacar que hay buena gente correteando por el mundo. Tobeña y Carrasco descubren en su libro que Thompson fue uno de los voluntarios del famoso estudio sobre obediencia a la autoridad de Stanley Milgram. Un voluntario que se negó en redondo a seguir las consignas del perverso psicólogo.

Cuestionan, como lo hizo Emilio Herrera, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La rendición del país del sol naciente se hubiera producido si esas armas se hubieran lanzado en un lugar despoblado. Pero fue demasiado tentador probar sus efectos sobre una población civil indefensa.
Al cuantificar las bajas de la población no combatiente en la guerra civil española, se informa de que en la zona del bando republicano cayeron alrededor de 49.000 ciudadanos, mientras que en la zona del bando nacional causaron baja 150.000. Es decir, los insurgentes fenecieron en una proporción tres veces mayor.
Al estudiar a extremistas y terroristas, se señala que su personalidad está detrás de su mayor o menor disposición violenta con una potencia explicativa (estadísticamente) que raya el 30 %. Los más violentos presentan unos bajos niveles de emocionalidad y de empatía, y, también, son poco sofisticados intelectualmente.
Un dato que a este lector le llamó la atención es que los héroes de guerra no presentan secuelas postraumáticas (Rusch, 2022). Son, como gusta decirse ahora, resilientes, ósea, como podría fácilmente concluirse, inasequibles al desaliento.
Otro dato llamativo es que las monarquías absolutas en las que el líder fue una reina, en lugar de un rey, desataron más contiendas bélicas (Dube & Harish, 2020).
En la página 242 se descuelgan los autores con una afirmación rotundamente equivocada: sostienen que el liderazgo es más heredable que la inteligencia.
En el capítulo 9 se preguntan si es posible acabar realmente con las guerras. Es decir, una pregunta equivalente a la que se convirtió en título de nuestro libro, publicado en octubre de 2024 (Cómo acabar con la violencia). Responden afirmativamente siempre que se disponga de leyes supranacionales efectivas. La opción es convertir las guerras en un acto ilegal. La violencia debe ser monopolio de un organismo mundial que pueda impedir su expresión (“el Leviatán global plenamente operativo que sigue a la espera (…) la receta óptima parece bastante sencilla: propiciar y erigir una adscripción identitaria global”). O lo que puede ser lo mismo: un imperio global. Pero ya hubo intentos de algo así y, por razones que desconocemos, algunos pueblos lo encajaron fatal y se rebelaron. Tengo para mí que quienes se oponen a la creación de un Leviatán universal que pueda poner orden en el corral, pretenden dirigir su propio cortijo sin cortapisas. Su, digámoslo así, carisma, les permite reclutar incautos para su personal causa. La cosa es bastante más personal de lo que a menudo se supone.
Otra opción es el fomento del comercio, actividad humana que promueve la prosperidad y que se supone que se lleva fatal con los conflictos bélicos. Pero quizá convenga recordar que la mayor época de crecimiento económico de los Estados Unidos, por ejemplo, coincide con el periodo posterior a la segunda guerra mundial. A la destrucción sigue la inversión a dos manos para reconstruir la escena. Por consiguiente, es bastante habitual que los conflictos bélicos sean rentables. Mucho.
Al acabar ese capítulo noveno, Tobeña y Carrasco se atreven, podría decirse incluso que con entusiasmo, a enumerar los ingredientes para cocinar la receta de la paz:
1.- Alimentar una identidad supranacional.
2.- Promover las interacciones y la interdependencia económica entre comunidades.
3.- Cultivar valores relacionados con la paz.
4.- Celebrar actos compartidos que promuevan el mantenimiento de la paz.
5.- Delegar en una autoridad superior la resolución de los conflictos vecinales.
6.- Recurrir a sistemas de gobierno supracomunitarios.
Pienso que sus propuestas son interesantes, pero también que les dan la espalda a la naturaleza humana. Algo similar a lo que le sucedió al comunismo (y que denunció con suprema elegancia George Orwell). Amparándose en unos ideales universales maravillosos en realidad había, en la granja que imaginó el escritor inglés, unos cerdos muy inteligentes que perseguían su propio beneficio individual. Los líderes comunistas de la Unión Soviética o de China pretendían colocarse ellos donde antes estuvieron otros para detentar un poder absoluto demasiado tentador.
Esa sería la previsión de quienes recelasen, desde el minuto uno, de la creación de ese Leviatán universal que parecen apoyar Tobeña y Carrasco en su ensayo para acabar con las guerras. El único modo, como ellos reconocen, es hacerlo por la fuerza. Y algunos podemos pensar, razonablemente, que ese no es el camino.
Para citar esta entrada
Colom, Roberto (2025) Guerra y Paz. Consultado el 16/05/2025 En Niaiá, https://niaia.es/guerra-paz/
Si lo desea, puede volver a publicar este artículo, en forma impresa o digital. Pero le pedimos que cumpla estas instrucciones: por favor, no edite la pieza, asegúrese de que se la atribuye a su autor, a su institución de referencia (universidad o centro de investigación), y mencione que el artículo fue publicado originalmente en robertocolom.wordpress.com y Niaiá.